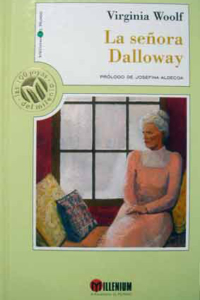Lectura Crítica de «La señora Dalloway» de Virginia Woolf
Escrita por
Vera Figueroa, Alba
Lectura Crítica de «La señora Dalloway» de Virginia Woolf
Por Vera Figueroa, Alba
Apuntes para el trabajo
Novela editada hace cien años, cuya influencia persiste, especialmente sobre creadores. ¿Qué hacer? ¿Qué aspecto de la obra elegir?
No estaría de más acotar –me aconsejo– que esta obra integra la historia y los cánones de la literatura, así como también constituye referencia ineludible del contexto social y político de la sociedad inglesa. Tampoco dejar de recordar que los conflictos que se tocan en esta novela, publicada en 1925, no son ajenos a las consecuencias de la guerra, visibles en las alteraciones del comportamiento: evasión en delirios mentales o en actividades que denotan firme voluntad para el olvido.
Sin embargo, también podría inclinarme por su impacto sobre creadores tales como Michael Cunningham (Las horas, 1998, Premio Pulitzer) y el director de cine Stephen Daldry (film del mismo nombre, 2002). Ellos han logrado enlazar las circunstancias tanto de tiempo como lugar en narración renovada, y alcanzar obras muy cercanas al cosmos poético. Otros aspectos que la obra de Woolf destaca son el lugar de la mujer y la soledad del poeta en la sociedad mercantil y colonialista. No serían enfoques desdeñables, divago. También podría enfrascarme en el rastreo de similitudes o diferencias con Ulises de James Joyce, de 1917.
O mejor, tal vez, recordar la emoción. Y así, levantar en mi propia interioridad un homenaje a la gran Virginia: en el ruego final, desde la conmoción, porque nada interrumpiera la fiesta; que los prefería presentes. Tiempo para rectificar, para corregir, para reflexionar sobre nuestra propia subjetividad… siempre dejada para más tarde…
Cerrado el libro, y aún impactada, he recurrido a otros formatos, los films. Completar mis impresiones con la de creadores. También acudo a su libro Una habitación propia: raciocinio, pensamiento, capacidad de análisis; acercamiento humano a nuestra problemática de género; libro impostergable para hombres y mujeres ávidos por ahondar en el desarrollo histórico de la relación.
Además de estos recorridos…, ¿qué tenemos?:
Hay unas voces –las muy temidas, escuchadas voces– que Virginia Woolf, en la novela, atribuye al poeta, excombatiente, ex hombre de éxito, de vida plena; hay unos pájaros que parecen hablarle en griego (recordemos helenizar la vida, en el Ulises de Joyce). Hay un delirio. Hay síntoma. ¿Hay enfermedad?
Hay un médico que receta voluntad y optimismo contra el síntoma. Otro médico, no familiar, que desplaza al primero. Élite humana, a la que VW suplica desde la angustia del poeta y a la que recuerda sobre la necesidad del artista. “Naturaleza humana”, resignifica al médico, el poeta. Percibimos su temor ante la proximidad de tal naturaleza. Le confirma la emergencia de la inmanejable pérdida de la razón.
Hay una mujer de cincuenta años: la señora Dalloway. El inicio narrativo “gracias” a su decisión: dará una fiesta social y comenzará comprando las flores. Una mujer que mueve el aire de las relaciones con una fiesta provocando la salida de sus lugares de olvido a las viejas tías y sus acompañantes. Mujeres y hombres anacrónicos con viejas historias personales que a nadie interesan. Una fiesta social congregante que ofrece motivos nuevos de conversación, de pequeñas acciones olvidadas. Pero en la que se filtran las antiguas relaciones personales: un ex enamorado suyo que ha retornado sorpresivamente de la India; una amiga, la mejor, la única que había sido dejada de lado por las circunstancias sociales, quien acude sin invitación, y el marido de la señora Daloway que atiende con afecto a las personas. Digamos que son esas tres relaciones de juventud los pilares que sostienen la subjetividad de la señora Dalloway oculta tras el velo social durante muchos años.
Hay acciones: en ambas se juega el orden de la decisión, como siempre.
En el caso del poeta enfermo, en otra recaen las decisiones que hacen al cambio de su vida: su mujer lo acompaña, lo cuida y lo vigila para evitar sus locuras; también el médico decide (por él y también por ella) su internación en una clínica. Sin embargo, en el caso de la señora Dalloway, es por ella misma por quien pasa la decisión: dar una fiesta, comprar flores, reunir a la gente. El poeta, por su parte, más se aísla en su mundo de voces y agrava su salud cuanto más aumenta la actividad que tiende al alejamiento de su interioridad, hacia el olvido.
A simple vista, sería la capacidad de decisión la que contrapone salud y enfermedad mental.
De una decisión se trata entonces. Qué hacer. ¿En qué lugar, en qué franja intermedia, sutil, endeble de la subjetividad se encuentra la fuerza, la claridad para tomar la decisión o evitarla?
Estas decisiones, que hacen a la historia narrada, van por cuenta de los personajes, pero otra elección le espera a la creadora Virginia Woolf: el cómo. Desde qué voz narrativa, desde qué focalización encontrará el espacio donde bucear, insistir, indagar. No podrá ser una voz directa, cual luz cegadora, tampoco una tercera omnisciente. Habrá de ser una voz sesgada, que permita mirar, ser mirado por otros y por sí mismo. Habrá de ser –nos permitimos imaginar el ingenio creador de VW– una voz que mientras narre cuestione lo establecido y que, por añadidura, diga lo contrario de lo que debiera en el espacio público, pero a la que le sea imposible acallar en lo íntimo aquello que percibe. Porque solo diciendo lo contrario podrá expresar lo auténtico, el rasgo subjetivo censurado. Es en altos niveles de actividad social donde florece el tono de la ironía y el sarcasmo como defensas, como escape, como expresión refinada del yo apresado. Y parecieran los ingleses estar, en altísimo grado, dotados para tal ejercicio.
En cuanto a la focalización, la autora se la permite a cada personaje, a fin de que narren sin interferencias. Nota al margen: sería interesante recurrir al concepto de novela en su disertación ensayística Una habitación propia.
La autora –consciente del sutil espacio que habrá de indagar– elige la voz narrativa que mantendrá durante toda la historia. Esta voz establece relación con casi todos los personajes, cuyos monólogos parecieran cada uno cápsulas de cristal herméticas e insonoras. Cápsulas que, sin embargo, la escritora torna accesibles mediante la descripción de los visajes, el movimiento de manos, el modo de estar, siendo la señora Dalloway la más fiel exponente del ejercicio de esta voz social. Provista a su vez de los tonos de la ironía, el sarcasmo o la impersonalidad, que se desplazan por las superficies de las realidades.
… Se sentía muy joven, y al mismo tiempo indeciblemente aventajada. Como un cuchillo atravesaba todas las cosas; y al mismo tiempo estaba fuera de ellas, mirando. Tenía la perpetua sensación, mientras contemplaba los taxis, de estar fuera, fuera, muy lejos en el mar, y sola: siempre había considerado que era muy, muy peligroso vivir, aunque solo fuera un día. Y conste que no se consideraba inteligente ni extraordinaria […].
Encontramos tales elementos también de forma privilegiada en el Ulises de James Joyce. Podríamos considerar tanto la voz elegida como la focalización y el tono las características que hermanan a estas dos obras; además, claro, del monólogo interior que Joyce llevara hasta la saciedad. En cuanto a influencias recíprocas o apropiación por parte de Joyce de unos escritos presentados por Woolf, o del contacto que la autora hiciera con la obra de Joyce a través de la lectura en sorna que la escritora Mansfield le realizara, nos gustaría pensar en estados similares de subjetividad creadora frente a la influencia de los mismos estímulos externos y que hacen a la contemporaneidad de las obras. Y por tal motivo sería útil, tal vez, pensar en el estudio que la obra de Joyce ha generado.
Una hermandad entre obras y dos decisiones opuestas: James Joyce decide sobrevivir a su obra, mientras que Virginia Woolf decide lo contrario: dejar de existir. Este ha sido tema de numerosos investigadores, tales como el psicoanalista Jacques Lacan, quien ha dictado su seminario sobre la psicosis basándose en el Ulises de Joyce, El artista adolescente, Dublineses, la biografía de Italo Svevo y otras obras.
Lacan advierte el efecto “curativo” que dicha obra ejerce sobre Joyce y denomina como sympton a este proceso psíquico sanador. Y lo propone como única salida artística posible a la compleja conformación psíquica de Joyce. Otra de las sorpresas que el estudio de la obra de Joyce le depara a Lacan estriba también en el tono. Descubre similitud entre el mismo y el utilizado por el propio Lacan en sus seminarios. Admite, entre líneas, que no existe otro modo de desestabilizar un discurso establecido más que desde la ironía y el sarcasmo, ni otra focalización adecuada que el mirarse a sí mismo, mientras mira hacia fuera –ese desdoblamiento– tal cual sería la base de trabajo del psicoanálisis. Y agrega que sería la proyección sobre las cosas lo que termina revelando la subjetividad. Evita Lacan, además, el término “pacientes”, reemplazándolo por analizante o interesado, en tanto les reconoce su lugar en la esfera de trabajadores, horadadores de la propia psiquis.
Podríamos, tal vez, acercar el tema del psicoanálisis –me digo– dado el carácter de introspección de la obra. No solo porque ambos creadores –Woolf y Joyce– ahondaron en su psiquis a tal punto de servir de referentes también en las investigaciones de Freud, sino porque las decisiones en ambas obras se producen en el cruce entre deseo y necesidad, dos caros conceptos al psicoanálisis.
Otro elemento para destacar: el tiempo que transcurre. Eso –que en principio es una fluctuación que se desarrolla sin mayor importancia durante los actos diarios– será, por el efecto ineludible, aunque moratorio de la marcación del tiempo en el Big Beng, la figura omnipresente: el paso del tiempo hacia el final del día. Adquirirá entonces –ese tiempo transcurrido– el carácter de pérdida o de ganancia –disolución o conformación– de nuestra interioridad.
Será el acercamiento a estas obras que nos preceden una fuente de aprendizaje sobre la densidad que nos ocupa y la que reclamará su atención un día cualquiera. Ese día habremos de responder a nuestra interioridad organizándole una fiesta social, o asistiendo a ella sin convicción, por casualidad, o concurriendo involuntariamente desde la boca de alguien, tal vez como noticia de última hora.
Será entonces la fiesta y nuestro modo de estar en ella la representación de nuestra propia vida.
Sobre estos apuntes desordenados solo me resta tomar una decisión: vestirme con alguno de sus enfoques y acudir a la fiesta de la crítica que mi propio deseo ha convocado.