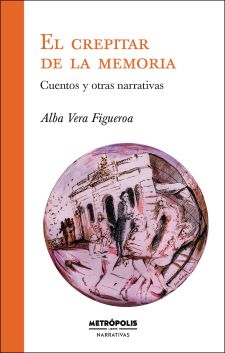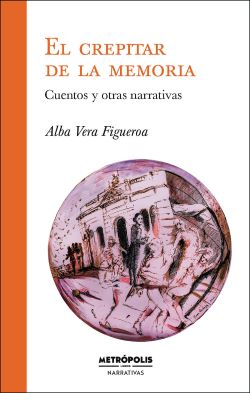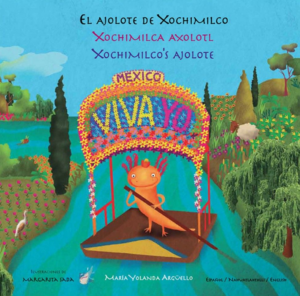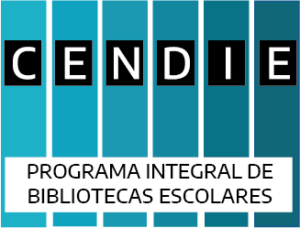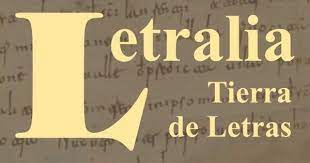Críticas y Reseñas literarias
En Revistas, periódicos y otros medios
El crepitar de la memoria
Cuentos y otras narrativas
de Alba Vera Figueroa
Metrópolis Libros – Buenos Aires (Argentina), 2022
ISBN: 978-987-4188-95-3 – 134 páginas
LA PLATA. PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
RECOMENDADO -16 JULIO DE 2023-
Libro «EL CREPITAR DE LA MEMORIA»
POR: BIBLIOTECAS REFERENTES CENDIE (Pcia. Buenos Aires). El libro «El crepitar de la memoria» integra la Página web para trabajar los 40 años de Democracia en Argentina.
El crepitar de la memoria – Alba Vera Figueroa
Libro que contiene relatos, prosa poética y cuentos fantásticos, todos con la Memoria como eje. Lo interesante de este libro, además de sus historias, es que la mayoría de los relatos se ubican en Tucumán, lo que permite obtener una mirada más nacional de los hechos sucedidos en el pasado de la Argentina. No se remite solo a la última dictadura militar.
Palabras clave: MEMORIA – HISTORIA.
PROGRAMA INTEGRAL DE BIBLIOTECAS ESCOLARES – TEXTOS LITERARIOS-
Alberto Hernández. Crítico literario.
Caracas, Venezuela, SÁBADO 26 DE MARZO DE 2022
Poeta, narrador, periodista y pedagogo venezolano (Calabozo, 1952). Reside en Maracay, Aragua.
Academia Venezolana de la Lengua por el estado Aragua (desde 2020:Miembro correspondiente.
Posgrado en literatura latinoamericana en la Universidad Simón Bolívar (USB).
Fundador de la revista Umbra.
Publicaciones: Los poemarios La mofa del musgo (1980), Amazonia (1981), Última instancia (1989), Párpado de insolación (1989), Ojos de afuera (1989), Nortes (1991), Intentos y el exilio (1996), Bestias de superficie (1998), Poética del desatino (2001), En boca ajena: antología poética 1980-2001 (2001), Tierra de la que soy (2002), El poema de la ciudad (2003), El cielo cotidiano: poesía en tránsito (2008), Puertas de Galina (2010), Los ejercicios de la ofensa (2010), Stravaganza (2012), Ropaje (2012) y 70 poemas burgueses (2014).
Libros de ensayo: Nueva crítica de teatro venezolano (1981) y Notas a la liebre (1999); los libros de cuentos Fragmentos de la misma memoria (1994), Cortoletraje (1999), Virginidades y otros desafíos (2000) y Relatos fascistas (2012), Novela: La única hora (2016), Libros de crónicas: Valles de Aragua, la comarca visible (1999) y Cambio de sombras (2001).
Dirigió el suplemento cultural Contenido, del diario El Periodiquito (Maracay), donde también ejerció como director, secretario de redacción y redactor de la fuente política.
Publica regularmente en Crear en Salamanca (España), en Cervantes@MileHighCity (Denver, Estados Unidos) y en diferentes blogs de Venezuela y otros países. Sus ensayos y escritos literarios han sido publicados en los diarios El Nacional, El Universal, Últimas Noticias y El Carabobeño, entre otros. Parte de su obra ha sido traducida al inglés, al italiano, al portugués y al árabe.
XVII Premio Transgenérico de la Fundación para la Cultura Urbana (2018): Con la novela El nervio poético.
Crítica El crepitar de la memoria. Reseña.
de Alba Vera Figueroa
por Alberto Hernández
“La fuerza inexorable de los días es como el contrapeso o el obstáculo de la memoria. Si la memoria es el río que fluye, lo que tiene un cauce y confines, precisos, el río que hace el pasado y lo transforma en sedimento o raíz, el tiempo sucesivo de los días será esa luz que se consume a sí misma (…). Si la memoria fluye y transforma, el destino ‘arde’, ‘devora’, como una ley implacable que diluye y dispersa todas las historias”.
María Fernanda Palacios: Sabor y saber de la lengua
1
La memoria no ha dejado de ser personaje. No podrá deshacerse de quien recuerda. Se ajusta a lo que ha pasado, pero también a lo que habrá de suceder. El relato del tiempo se sacude como una bestia hastiada y acumula los datos necesarios para revelarse espacio, paisaje, eventos, personajes, tiempo, distancias. Entonces, la memoria, ese tren de imágenes que conduce hacia el porvenir, teje su propio poder: se convierte en cuento, relato, historias. La memoria se mueve, corre como un río, jamás se detiene, no descansa: se convierte en sueños y sigue siendo memoria, tren desbocado, intrigas, sobresaltos, tentaciones, amores, crímenes, pasiones. La memoria habla en silencio, se acomoda como un ser vivo y actúa. Controla y descontrola. Pero más se adecua al lugar y al tiempo para vaciar todo el contenido de recuerdos. La memoria es el continente de ese contenido que, desde lugares precisos, nombrados, elabora una sucesión de horas, días, embargos cronológicos: una poética que crepita y deslava el olvido.
La memoria respira, es una suerte de poética individual que se hace plural en la medida en que se cuenta su interior, en la medida en que haya interlocutor, lector, testigo. Por esa razón, relatar es desmemoriarse, desmemorir, dejar de morir, dejar de ser para el otro, quien recibe el producto de los recuerdos.
Ver Mas
Bien lo ha destacado la ensayista venezolana María Fernanda Palacios al citar a Guillermo Sucre, quien en La máscara, la transparencia, dice: “Lo que el autor va escribiendo puede convertirse en destino, hacerse un tejido inexorable que finalmente se constituye en su verdadera naturaleza”. Es decir, se hace memoria.
Y, precisamente, este libro de Alba Vera Figueroa, El crepitar de la memoria, conduce al lector a descubrir en sus cuentos lo que de memoria traza de los pueblos que recorren sus palabras, de los personajes que abundan y se tejen como parte de su incumbencia como creadora de osadías verbales, como aventurera de sueños, de ilimitadas conjugaciones con la intimidad de sus distintos egos en cada actante que aparece en sus páginas.
La memoria es un destino, un tiempo que se hace muchos tiempos: es pasado que presentiza el futuro. Y deja de ser pasado una vez se hace presente en un después lector. La memoria respira con quien la lee, porque la memoria ajena, la del escritor, deja de ser su propiedad para establecerse como conjuro en quien se apropia de ella desde la lectura. Así ocurre con este libro.
Viajamos a Tucumán, a los ancestros de aquella tierra amplia, abierta. Nos adentramos en los personajes y sus secretos, en sus casas y patios, en sus sufrimientos, en sus soledades, en sus pensamientos, en su gregaria animación, en su colectiva pasión casera o pública desde la herencia campera, también urbana.
La memoria de quien los vierte en diálogo, de quien los describe y narra, se convierte en convivencia con el presente del lector, quien viaja al pasado desde el futuro que podría advertir en cada sujeto que entra y sale del relato.
Y así, el lector se transforma, se hace memoria.
Personajes mirados desde lejos. Memorizados y vertidos en palabras, convertidos en sonidos, en fragmentos tallados con la fuerza de los recuerdos.
2
Este volumen de Alba Vera Figueroa está dividido en cuatro partes. En “Cuentos para la memoria” se despoja de recuerdos —propios o ajenos— que se descubren en un paisaje bien definido. “Muros remotos”, el primer viaje, es un reencuentro con el pasado ancestral, en las Ruinas de Quilmes, en Tucumán: podría haber un secreto que queda en suspenso con la desaparición del personaje observado por un testigo que se hace alteridad en la locución. El pasado, la investigación de una cultura, las tejedoras de randas, la memoria del paisaje. Una asimilación de quien viaja y se encuentra con él mismo, con el sujeto de su memoria como tesis.
Esa otra memoria, la que dice: “…habrá gente que estudia los sueños y sus cambios”, en una definición de lo que hay de memoria en lo onírico como vastedad del tiempo.
Y así continúa en “Del cruce”, donde Anastasio Quipildor, el hombre de la quena, es una suerte de voz ardiente, viva, de esa memoria casi perdida de los personajes del pasado remoto, ahora anclados en el presente del narrador. Suerte igual de monólogo interior que discurre, propio o ajeno, por el paisaje desolado donde ha quedado el eco de esa memoria. Los chasquidos de los recuerdos, los crujidos del horario en el interior del ser humano. En los huesos, cual metáfora, donde se mueve el tiempo como presencia permanente.
Personajes mirados desde lejos. Memorizados y vertidos en palabras, convertidos en sonidos, en fragmentos tallados con la fuerza de los recuerdos. En estos primeros cuentos hay un país hecho sonidos.
Una poética del amor, de los cuerpos y almas encontrados y luego separados: los personajes Jimena Herrera y Domingo Serrano (Delon), quienes se resumen en estas líneas: “Si pienso en él, sé que vivo”. Es decir, si lo memoriza, vive, ella y él, ya desaparecido. He aquí la presencia de la violencia, de la represión política, de la persecución en tiempos de un golpe militar en 1967. Tiempos de milicos y esta imagen: “…permanecía en su silla, sentado, recibiendo las balas, mientras otros huían…”. El gerundio no ha terminado de ser olvidado.
“Pensaba lejos” deja ver que el recuerdo se instala como base de una memoria dolorosa.
Jimena piensa vivo a Delon: no sabe que ha sido asesinado. Lo memoriza.
Alguien que viaja elabora una épica: el paisaje de la ciudad es un recado permanente. La memoria no descansa.
3
No se detiene la memoria. El relato cauteriza el tiempo, lo hace visible al paisaje urbano, a la observación permanente, al ojo avizor, vivo, memorístico.
Un bus, un autobús, un ómnibus recorre la ciudad. Dentro de él, alguien mira, recuerda, almacena imágenes. Alguien que viaja elabora una épica: el paisaje de la ciudad es un recado permanente. La memoria no descansa, y así hasta que aparezcan los personajes extraviados, perdidos por la fuerza brutal de la realidad, por la fuerza bestial de quienes se creen dueños de todo.
Bien lo dejó escrito Joseph Roth en La marcha Radetzky: “Los pueblos pasan, los imperios se marchitan, pero quedan la memoria y nuestros desacuerdos”.
Y, en efecto, en “Eternidad” nuestra autora despliega su andar a través de ese privilegio, la memoria. Por eso: “…para mí está presente todo aquel que quiera venir a escuchar mis recuerdos”.
Vivir con el pasado, desde el pasado traído al presente, con los ancestros, con aquella muchacha desaparecida en el primer relato que se hace memoria en el resto del libro. Una referencia a la dictadura de Onganía en 1966. El amor de Teté y Diego. El cuentacuentos don Armando, el relator dentro del relato de Perón, el que se convierte —junto con el narrador— en el eslabón que afirma por todos: “La gente junta las cosas en su cabeza… y las amontona, como si los años fueran cajas, todas iguales…”.
El recuerdo de la dictadura, la represión, la familia dividida. La nostalgia como memoria, el dolor como estampa que no se olvida. La memoria como mapa de las ideas que dividen las opiniones y las vidas. El tiempo perdido.
“Soy testimonio de un vacío (…). Soy, también, olvido”.
La eternidad, esa palabra que se mueve a través del hilo de un tiempo extraviado: “Y tratamos de ampararla a fuerza de memoria…”.
La ciudad, “la otra máscara”, los puntos de referencia, mujeres y hombres que ambulan con el recuerdo.
4
La parte II, titulada “Cuentos fantásticos”, da cuenta de unos relatos donde “El crepitar” se halla en la biblioteca Juan Bautista Alberdi: allí los libros conspiran. Cambian de títulos, se mueven las palabras, se convierten en objetos revolucionarios, en sujetos de sospecha. Son libros mutantes, cambiantes, carnales, peligrosos. Ese texto contiene un sedimento político que le dice al lector acerca de una realidad que el mundo ha conocido con creces.
En ese peculiar andar: “…los humanos somos, ante todo, fábula. No sólo fabuladores, somos fábula”. De manera que “un libro es un detonante”: culpable de decir, de guardar la memoria de la libertad. De allí que haya que quemar los libros, salir de ellos, matar su carne. Borrar la memoria, el continente de los recuerdos.
La ciudad, una vez más, en “Carril aniversario”. La ciudad, “la otra máscara”, los puntos de referencia, mujeres y hombres que ambulan con el recuerdo, con las señales del presente en el intento de sobrevivir a las ideas. Y la muerte, esa ambulante desazón.
Un hombre pájaro, de plumaje vistoso, en un restaurante. Unas piernas como foco de observación. Un hombre pájaro, la insistencia fantástica de quien en algún momento ha deseado volar. La memoria de la bestia bípeda que piensa, que ansía el cielo, esa que es capaz de entrar a un bar y salir con las alas abiertas. No es el cuento, pero se siente el deseo de que, quien imagina y guarda recuerdos, quiere ascender por propia cuenta.
Para eso está la memoria, para recoger todo el basurero o la impolutez del tiempo.
5
La parte III de este libro, “Prosa fugaz”: textos cortos, breves, donde la ilusión, ese tejido de la memoria y los deseos, abulta las palabras y deja muchos significados.
En su “Breve tratado de la ilusión”, Julián Marías dice:
La otra forma de ausencia, junto al futuro, es el pasado; no lo que será, sino lo que fue y ya no es. Por su carácter de proyección, anticipación, futurición, la ilusión, vuelta hacia el porvenir, resiste bien esa forma de ausencia que es el futuro lejano o inseguro.
En consecuencia, para eso está la memoria, para recoger todo el basurero o la impolutez del tiempo, herramienta que contiene el todo interno del ser pensante. Y aunque fugaz el tiempo, la escritura se regocija con su trazo eterno, aunque también voluble.
Un tejido apretado nos dice del estilo de nuestra narradora, quien se inclina por no dejar que ningún evento la sorprenda y la deje en ausencia.
Siguen textos como “La isla”, juego de imágenes que califica como poesía; “Hálito”, poética de la espera; “Silentes” y la niñez intrépida; “Hendijas”, siempre Tucumán. La grisura de alguna mirada, un país; “Los pliegues”, el ojo que observa, una mujer, un ciclista, un policía: la ciudad y sus eventos; “Ojo de buey”, una vez más la memoria; “Siempre, siempre”: el tiempo en su estado móvil, como siempre. Un perro, una mujer, la vida, y “El rastro”, el abuelo, esa figura imperdible. Y el tiempo, también sin pérdida.
La parte IV es un diálogo donde “Teatro y sueño” se conjugan en las “Voces del monte”. Un epílogo que fortalece los textos anteriores.
Provoca entonces citar de nuevo a Julián Marías: “La realidad es siempre interpretada. Y la primera interpretación consiste en nombrarla”, y de allí, de esa nombradía, la memoria, siempre activa, siempre presta para convertirse en narración, en un sueño, en el crepitar de su presencia, como “una ley implacable”.
Alberto Hernández. Autor de la crítica
Coordenadas: Alba Vera Figueroa • Autores de Venezuela • Letralia 379
Victoria Mera. Crítica literaria.
España, 2 de febrero de 2022
Licenciada en Traducción e Interpretación. Colaboraciones en: Revistas literarias Generación espontánea, Ágora, El coloquio de los perros, Fábula, Ventana sur (Cuba), Papalotzi (México) y Norbania.
Publicaciones colectivas: en 3×3, Colección de Poesía 4 (Editora Regional de Extremadura, 2011), y Trece (Rumorvisual, 2010) junto con otros doce poetas extremeños.
Publicaciones propias: Poemarios Rutas de Vuelo (Ediciones Oblicuas, 2013), Universos Mínimos (Norbanova, 2015) y Cuaderno de flores y otros delirios (Norbanova, 2020).
Su estilo ha sido definido como una “minuciosa arquitectura literaria” y sus poemas “frescos y llenos de poesía”. Instagram: maviemg Twitter: maviemg
Crítica El crepitar de la memoria. Reseña.
de Alba Vera Figueroa
por Victoria Mera
Hay voces que se quedan dentro de una sin saberlo. No, no hablo de perder la cordura. Hablo de esa calidez con la que las palabras te arropan y se instalan dentro de ti. Hablo de la buena literatura. De esos libros que leemos y deciden quedarse con nosotros. La voz de la escritora argentina Alba Vera Figueroa tiene esa preciosa cualidad. No hace mucho tiempo leí su libro de relatos Los Irreales y, sin yo saberlo, todo este tiempo ha permanecido dentro de mí. Ha sido al volver a leer a la autora con El crepitar de la memoria cuando me he dado cuenta de que su voz, tan potente, tan comprometida, está ya en mí. Reconocerla de nuevo ha supuesto un encuentro precioso. Y es que Alba Vera Figueroa es pura fuerza. El compromiso y la magia con la que impregna a sus relatos hace que sea una de las voces más interesantes que he leído últimamente. Conecto mucho con la autora cuando la leo, cuando me sumerjo en sus historias, y creo que eso es de lo más bonito que me puede pasar literariamente hablando.
Si adentrarse en su libro Los irreales supuso todo un viaje emocional, transitar por El crepitar de la memoria supone de nuevo un pasaje de ida a la excepcional imaginación de Alba Vera Figueroa. Hay lugares deliciosamente comunes entre los dos libros: esa necesidad de la autora de usar la literatura como rebelión, como una herramienta política que nos ofrece un camino quizás menos transitado, pero que conduce siempre al mismo lugar: la gratitud hacia nuestros ancestros, el costumbrismo, el rescate de la memoria
Ver Mas
Hay lugares comunes, sí, como en los relatos que se incluyen en Cuentos para la memoria, en la primera parte del libro. Historias de una belleza y fuerza exquisita, relatos muy líricos que se entremezclan y tejen el tapiz de la memoria colectiva argentina y de sus pueblos. Relatos que persiguen esa necesidad de nombrarse y nombrar lo vivido.
Pero también hay caminos que se bifurcan, que toman otro sendero y nos presentan a una Alba Vera Figueroa completamente diferente. Como en los relatos recogidos en Cuentos fantásticos. Una Alba que sueña e inventa, que utiliza la literatura como una vía de escape. Relatos poderosos como El crepitar, lleno de magia, o Carril aniversario, donde la ciudad está más viva que nunca, donde hay lugar para la fantasía y la ensoñación. Como también ocurre en la tercera parte del libro, Prosa fugaz, en relatos que transitan la infancia y la añoranza o en los relatos incluidos en Teatro y Sueño, en la cuarta parte del libro, donde nos dejamos llevar por la ensoñación.
El crepitar de la memoria obtuvo el primer premio en Iniciación en Narrativa Imaginación en prosa de la Secretaría de Cultura de la Nación Argentina. Como dice la autora en uno de sus relatos, “un libro es un detonante” y este sin duda lo es. Un detonante que llega a nosotros en forma de relatos que hablan del desarraigo, de la memoria, del amor, la amistad, la represión y el miedo. Un libro muy político y al mismo tiempo, tremendamente humano. En palabras de la autora un “testimonio de un vacío”, un vacío que está más lleno que nunca gracias a esta prosa, tan poética en ocasiones, que nos regala Alba Vera Figueroa en sus libros y que a mí me tiene completamente fascinada.
Si buscáis algo diferente, una voz capaz de acariciarte el alma y remover tus instintos, una literatura comprometida y llena de fuerza y de memoria no podéis obviar esta obra. El crepitar de la memoria, de Alba Vera Figueroa, es un libro de relatos repleto de poesía que se instala muy dentro del lector.
Comentarios en «El crepitar de la memoria»
Emma Nelly
2 de febrero de 2022 a las 18:25
Queda por decir que su vocación de escritura nació desde sus entrañas, la inquietud y la voracidad de sus escritos, me llenaron el ALMA de añoranzas. Mereces ALBA, mí mayor respeto y gratitud, por ser parte escrita en tus recuerdos… ¡¡¡FELICIDADES !!!!!
Sara Sarrabeita
2 de febrero de 2022 a las 21:32
Este nuevo libro de Alba contiene cuentos y relatos que aportan su riqueza a las letras argentinas, como pocas veces antes. Nada hecho al descuido ni dejado al arbitrio del arte intuitivo, ya que cada uno de los cuentos ha sido elaborado con la precisión de quien maneja el cincel y talla armoniosamente su obra artística; de ese modo ha desarrollado la escritora su labor dirigiéndola al lector sin las complicaciones del metalenguaje pero sí con una exacta visión comunicadora, fundiendo imaginación, experiencias, estilo y ritmo dentro de un mismo crisol, a fin de que el resultado sea una perfecta amalgama de matices, incógnitas y sorpresas durante la lectura.
Lic. Prof. Damián Leandro Sarro. Crítico literario. (nac. Sargento Cabral, Santa Fe, Argentina,1979).
San Miguel de Tucumán, Jueves 7 – 10 – 2022
.
Profesor y Licenciado en Letras (UNRosario)
Ministerio de Educ. Ciencia y Tecn. Nación (P.N.B.U.) Becado (1999 – 2001).
En congresos internacionales: UNRosario, UNLitoral y UNPlata:Trabajos de crítica literaria
Trabajos de investigación publicados: en Centro de Estudios Comparativos: revista Tramos y Tramas I y II (U.N.R.), Revista Espéculo (Universidad Complutense de Madrid), Revista Cartaphilus (Universidad de Murcia), Revista Signa (U.N.E.D. – España), Revista El anillo invisible (editorial Eneida, Madrid) y Revista Contextos (Coord. De
Psicólogos de Uruguay)
III Premio Nacional del Bienal Premio Federal Año
2011 categoría “Letras ensayo breve” (Consejo Federal de Inversiones, CFI – Bs. As.).
Ensayo publicado: La refulgencia del Bicentenario o el mito de Pigmalión (CFI, 2011), el Manual
de Lengua I de Educación Secundaria para Adultos (coautoría, Dunken, 2015) y la novela Flagelos
íntimos (Alción, 2018);
Antología de Poetas y Narradores Contemporáneos (De los Cuatro Vientos,2012).
Coordinación talleres de lectura para adultos.
Jurado permanente: Certamen literario de la Feria del Libro de Villa Constitución.
Numerosos seminarios y capacitaciones de la U.N.R. y del Ministerio de Educación de Santa Fe.
Docente en el Taller de Sexualidad y Salud Sexual (área Literatura) de la Extensión de Adultos Mayores de la Universidad Nacional de Rosario.
Catedrático en el Instituto Superior de Profesorado Nº 3 (Villa Constitución).
Actualmente realiza un posgrado de Escritura Creativa (FLACSO) y escribe reseñas para
distintos medios, como la revista TRANSAS (Universidad Nacional de San Martín)
Crítica El crepitar de la memoria. Reseña.
de Alba Vera Figueroa
por Lic. Damián Leandro Sarro
Cuentos y otras narrativas de la tucumana Vera Figueroa
El detalle, la anécdota o una historia mínima como sinécdoque.
(Extracto de la crítica)
El último libro de Alba Vera Figueroa, El crepitar de la memoria. Cuentos y otras narrativas, se compone de cuatro secciones (“Cuentos para la memoria”, “Cuentos fantásticos”, “Prosa fugaz” y “Teatro y sueño -epílogo-”), donde se despliega su arte narrativo a través de la conjunción de ciertos tópicos que enriquecen la representación literaria de nuestra historia, sin omitir alusiones a las raíces telúricas de lo más profundo de nuestra idiosincrasia.
En sus cuentos se aúnan la evocación de la memoria -personal como histórica-, el poder de las palabras como posibilidades de reconstrucción e identificación social, las imágenes que connotan fragmentos de subjetividades desgarradas y los libros como reservorio de la identidad y refulgencia del futuro, entre otros aspectos.
Ver Mas
El crepitar articula, en su superficie textual, la referencialidad histórica -principalmente de la Argentina reciente- con la intertextualidad literaria -con foco en lo fantástico- en una ambientación centrada en el horizonte norteño, aunque sin definirse como regionalista; y aquí está otro valor del libro: la presentación del detalle, de la anécdota o de una historia mínima -doméstica- como trascendental, es decir, como sinécdoque; todo ello contribuye al valor estilístico de la escritura de Vera Figueroa.
© LA GACETA
Damián Leandro Sarro
Reseña completa
La escritura sinécdoque de Alba Vera Figueroa
El crepitar de la memoria. Cuentos y otras narrativas, de Alba Vera Figueroa.
Metrópolis, 2021. 134 págs.
Damián Leandro Sarro
Lic. y Prof. en Letras
El último libro de Alba Vera Figueroa, El crepitar de la memoria. Cuentos y otras narrativas, se compone de cuatro secciones (“Cuentos para la memoria”, “Cuentos fantásticos”, “Prosa fugaz” y “Teatro y sueño –epílogo–”), donde se despliega su arte narrativo a través de la conjunción de ciertos tópicos que enriquecen la representación literaria de nuestra historia, sin omitir alusiones a las raíces telúricas de lo más profundo de nuestra idiosincrasia. En sus cuentos se aúnan la evocación de la memoria –personal como histórica–, el poder de las palabras como posibilidades de reconstrucción e identificación social, las imágenes que connotan fragmentos de subjetividades desgarradas y los libros como reservorio de la identidad y refulgencia del futuro, entre otros aspectos.
A modo de ejemplo, sirven algunas anotaciones para visualizar el arte de la palabra que Alba Vera Figueroa labra en su universo textual a través de tramas entretejidas que potencian la ficcionalización desde un crisol radiante y significativo. En el cuento “Muros remotos”, de la Parte I, la voz narrativa, en su presente de la enunciación y evocando a la figura materna y homenajeando a la paterna, nos traslada a las ruinas de Quilmes hacia el 1665 para contextualizar el origen del tejido de randas y sus tejedoras –“randeras”– y vincularlo con una ausencia: la de su padre; una ausencia que lastima, pero también motiva nuevas experiencias o, al menos, nuevas observaciones del entorno, “Yo también hablo y hablo a este aparato como si le contara a él lo que estoy viendo, extraño su compañía” (p. 15). A medida que avanza la historia, asistimos a una extraña conjunción entre el legado materno, el paterno, la historia del lugar con sus ruinas y piedras y situaciones que, en una de sus lecturas, podría interpretarse como una lábil ruptura de la realidad, sin por ello debilitar la verosimilitud del relato; en este sentido, hay un punto del cuento, coincidente con un punto en aquellas ruinas de Quilmes donde se entrecruzan las historias y las etnias: la conquistadora y la conquistada y una voz que queda levitando en ese presente solitario y desolado. Por último, y a riesgo de no forzar la interpretación, hay un clima algo semejante con la Comala de Rulfo.
El cuento “El crepitar”, de la Parte II, nos ubica en una biblioteca de San Miguel de Tucumán que, ante un contexto de tumultos y manifestaciones callejeras, arriba un inspector al lugar cuyo propósito “consiste en dar información de cualquier hecho que se considere extraño o sospechoso” (p. 76). Como si asistiéramos a la revisión y catalogación de los libros del Quijote (cap. VI de la Primera Parte del célebre libro de Miguel de Cervantes), en este cuento se pone en discusión entre la empleada de la biblioteca y el inspector sobre el poder de los libros y la conveniencia o no de mantenerlos alejados de la sociedad, pero en realidad, lo que subyace en ese diálogo es el poder transformador de la lectura; ahora bien, no solo transformador para quien lee sino también para el mismo libro, ellos “son en verdad los que corren un riesgo innecesario” (p. 78). Este poder dialéctico –si se permite la expresión– entre libro y lector por medio de la lectura como proceso transformador lleva a la denominación de que todo “libro es un detonante” (p. 79), a lo cual podríamos agregar, toda lectura es detonante. Este debate ilustra, asimismo, la naturaleza cambiante de las interpretaciones y, por efecto transitivo, exhibe el poder de la intertextualidad como factor imprescindible en todo proceso de lectura y de escritura.
El cuento “El tejido”, de la Parte III, constituye en realidad un microrrelato donde la intimidad pretende expandirse hacia el exterior; no por nada esta sección se titula “Prosa fugaz”. En este relato, constituido por cuatro párrafos, presenciamos una estructura de frases cortas, concatenadas que van construyendo escenas cotidianas, familiares, donde se visualizan instantáneas a modo de postales fotográficas que encajan como puzle en las dos perspectivas desde las cuales se narra: el viejo y su hija y su hijo en su casa y nosotros, los que pasamos y, justamente con este término, se puede aludir al eje de la narración: el tiempo que pasa, los instantes que pasan, la vida que pasa en la no-percepción de ese pasar.
Por último, “Voces del monte”, de la Parte IV, explaya un diálogo donde un matrimonio arriba a un y, nuevamente, el poder de evocación de los libros adquiere centralidad en el relato, pero en esta oportunidad aparece una alusión a los sueños vinculados, obviamente, con el aura de los libros y la imaginación. Basta con detenernos en el final para recibir ese cros en la mandíbula y recapitular la interpretación: “Todo se ha esfumado. Nada de lo que ha sido se ve alrededor. El amanecer llama. Esta noche, el ensueño una nueva obra forjará” (p. 127).
El crepitar articula, en su superficie textual, la referencialidad histórica –principalmente de la Argentina reciente– con la intertextualidad literaria –con foco en lo fantástico– en una ambientación centrada en el horizonte norteño, aunque sin definirse como regionalista; y aquí está otro valor del libro: la presentación del detalle, de la anécdota o de una historia mínima –doméstica– como trascendental, es decir, como sinécdoque; todo ello contribuye al valor estilístico de la escritura de Vera Figueroa.